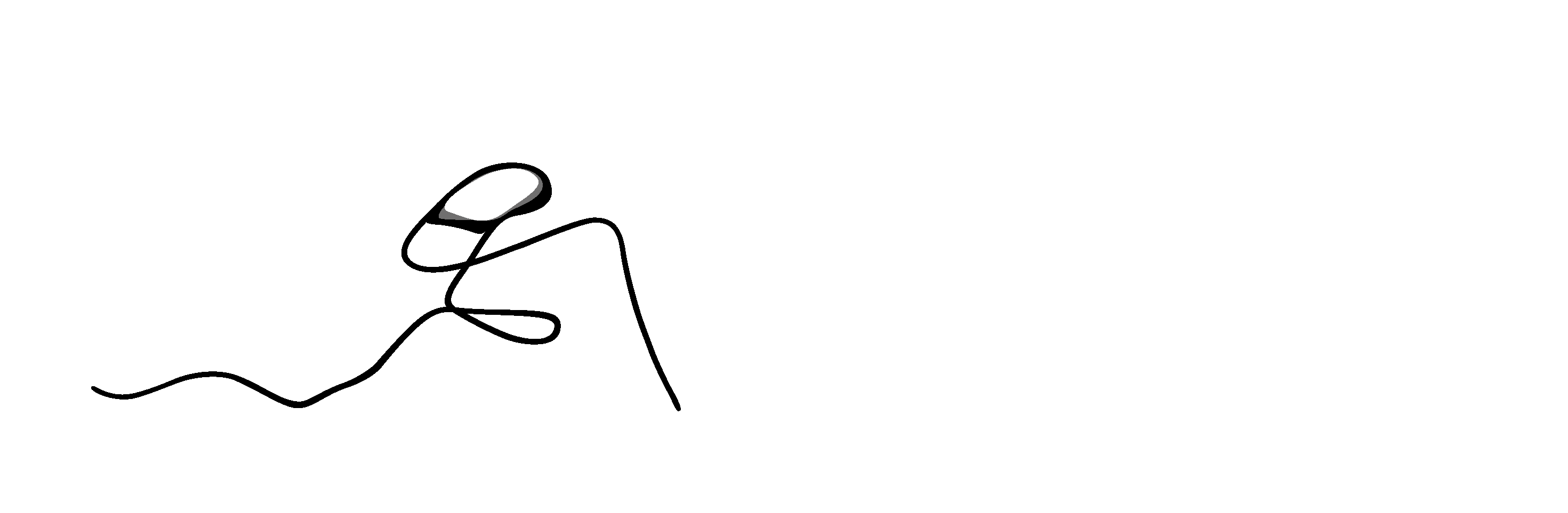TAREA DE DESPOJAMIENTO
Fernando Huici
Catálogo de la exposición en Galería Emilio Navarro, octubre 1990.
En un comentario crítico realizado con motivo de la primera exposición madrileña de José Artiaga me referí a la singular posición – en ciertos rasgos coincidente, en otros muchos excéntrica – que su trabajo mantenía con relación a las fuerzas dominantes en la plástica gallega de los ochenta. Ciertamente, al igual que el ritmo de su trayectoria expositiva se desfasa circunstancialmente en el tiempo respecto del impacto causado en los primeros ochenta por los artistas gallegos de su misma generación, provocando la sensación virtual de que Artiaga pertenecería más bien a un segundo frente generacional, tampoco su pintura era plenamente asimilable entonces a lo que parecía definir, al menos desde el terreno de los tópicos, a las coordenadas generales de la expresión atlántica.
Desde luego, la amplia dinámica gestual, la densidad de la materia y los planteamientos de color enlazaban con lo que definía el talante emocional de esa pintura gallega, pero la estructura de organización compositiva que articulaba esos impulsos tendía, como una fuerza aparentemente opuesta, a someter ya su dinámica, ya desde el germen de la obra, a un equilibrado asentamiento interior. Una explosión, pues, de fuerzas que era, ante todo, tensión de superficie, pero sometida a un riguroso orden interior.
Aún sin querer ver en la existencia anterior de esa dualidad una mecánica obligada de causa-efecto, sí pienso que su rememoración inicial puede ayudarnos a entender la naturaleza y coherencia del giro espectacular que, aparentemente, los planteamientos de la pintura de José Artiaga han sufrido desde su anterior muestra madrileña.
De hecho, para un observador atento y de buena memoria, ya ciertas piezas de entonces pueden ser leídas como síntomas de lo que se gestaba. Me refiero, obviamente, a casos como los que anunciaban ese motivo iconográfico de barras que hoy centra buena parte su trabajo, y que ya entonces actuaba como un factor de articulada tensión diagonal; casos que, curiosamente, también tendían a coincidir con los de una mayor orientación monocroma.
He parecen también esenciales, en ese sentido de antecedentes, aquellos polípticos de ese momento en los que, en definitiva, el rigor arquitectónico y su definición de zonas se traslada, a la postre desde el campo de representación del lienzo al soporte mismo. De hecho, con esas piezas se abre precisamente un periodo intermedio de experimentación más radical, etapa de transición en la que esa división modular ha sido un factor esencial y que, a la postre, determina – aunque no por ese único factor – el proceso de gestación que precipitará en su actual etapa.
Sin duda, para quien se enfrente desde la memoria de la trayectoria de Artiaga a las obras que ahora expone, desconociendo ese proceso nunca mostrado públicamente, la impresión pasará obligadamente por la idea de una ruptura traumática con todo su pasado.
Todo gesto y materia se han eclipsado para dar paso a superficies radicalmente uniformes – aunque su espacialidad no se reduce al plano de superficie – y la gama se ha cerrado hacia una monocromía – o hasta cierto punto, si se quiere, bicromía – presidida de modo casi exclusivo por los azules. También se han eclipsado las figuras – otra tendencia apuntada en los últimos ochenta – y con ellas un sector de la ironía argumental que había protagonizado una parte de su trabajo.
Y sin embargo, desde una visión panorámica e integral de estos años, el proceso no tiene quiebros bruscos, sino una ardua gradación de despojamientos, en la que la materia, la subjetividad del gesto o las opciones de color van perdiendo terreno a través de un itinerario de búsquedas y hallazgos, en duras elecciones y renuncia progresiva de inercias, para/desembocar en un territorio que, lejos de ser enteramente ignoto, ha hecho aflorar en superficie, depurándolo y radicalizándolo, ese orden interior que cifraba una parte de la identidad de Artiaga y que rozaba en la composición, como bien insinuara Miguel Fernández Cid, casi cierto sueño de clasicidad.
En ese sentido, la obra actual de Artiaga, depurada hasta circunscribirse a ese juego de superficies de pulsión aérea enmarcadas por dos bandas de tono más oscuro, y donde la estructura de fuerzas se condensa en uno o dos elementos simples – sean esas barras más neutras, sea la imagen fotográfica de la chimenea que, curiosamente, reintroduce una constante de referencia urbana con vinculaciones autobiográficas, típica de otros momentos del pintor – se deja impregnar, ciertamente, por ese enfriamiento térmico que parece la tónica de este nuevo cambio de década, pero no incurre con ello en una mera metamorfosis oportunista, sino que deja confluir en ese proceso una acertada atención sensible al debate exterior y una demanda interna del conflicto gestado en el propio rumbo de la obra.