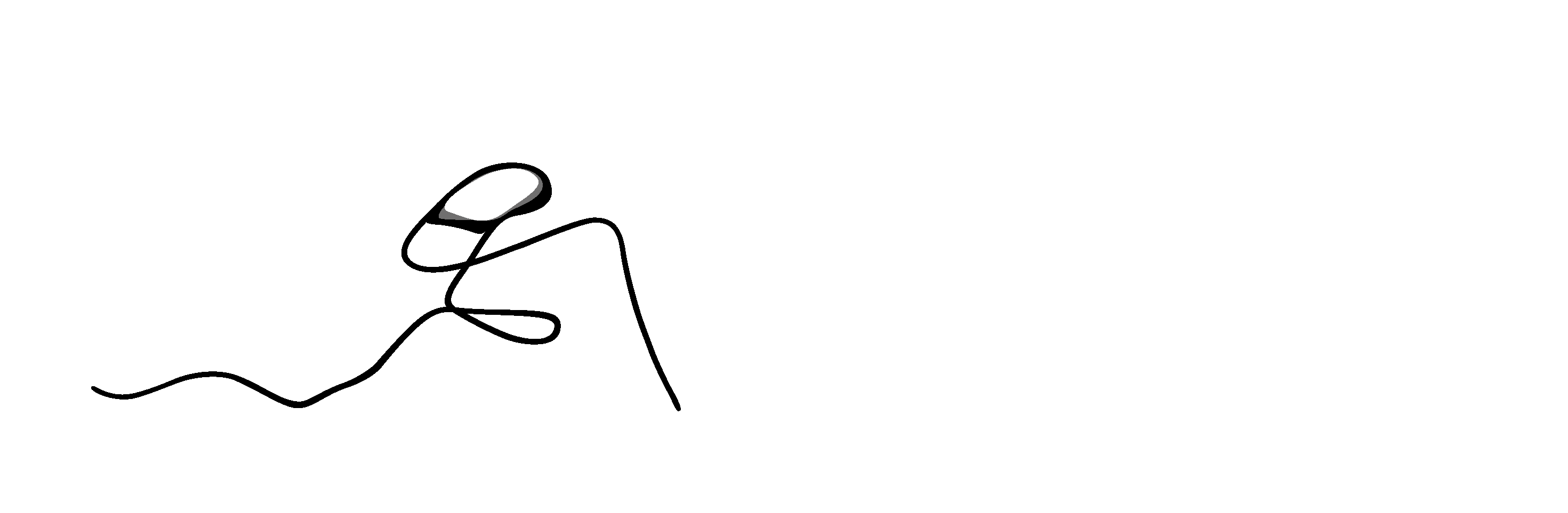POR QUÉ XOSÉ ARTIAGA
Miguel Fernández-Cid
Catálogo de la exposición Trans en Museo Provincial de Lugo, diciembre 2002.
Empezaré confesional, que es actitud que se destila en abundancia en las páginas que siguen: conozco a muchos artistas, con algunos hablo con relativa frecuencia y con media docena no necesitamos la frecuencia para saber, por seguir con el símil radiofónico, que estamos en sintonía, al tanto de lo que le ocurre al otro. Xosé Artiaga está en este grupo. Lo puedo decir más claro: de las escasas certezas que me quedan en esto del arte contemporáneo está la de saber que Artiaga vive a diario el cosquilleo de saberse insatisfecho, en busca de algo que no termina de definir, y empieza a pensar que alcanzarlo tiene mucho de imposible, aunque con su peculiar manera de enfrentar la vida, siempre cree tener próximo el objetivo. Hace tiempo admitió que optó por estar en la búsqueda, por vivir el viaje, el más directo a Ítaca, pero también el agitado al Maelström. El beneficio, en ese caso, es la observación y el conocimiento, tesoros ambos para un vivir tardío.
Leo lo anterior y dudo si ayudaré a descifrar las claves del pintor Xosé Artiaga. Sé, además, que a él no le interesa mucho, que siempre ha preferido releer los textos (incluso los escritos con tanta prisa como escasa cautela) persiguiendo las dudas, las discrepancias, los elementos de un posible debate. Sé que me sería más fácil trazarles un perfil de la persona, y aquí pondría todo de mi parte (incluso la mentira, si fuera necesaria, que tampoco lo creo) para que del relato saliese bien parecido. Cambio de tercio: queda claro que me parece un importante, uno de esos artistas exigentes y meticulosos, a los que el tiempo valorará más de lo que hagamos hoy. Que me perdonen, él y sus amigos, si tratando de hablar de lo que hace y, especialmente, de su actitud en la pintura, se deslizan cuestiones personales, imágenes reconocibles o cómplices guiños compartidos. El recorrido que se traza en estas páginas lo es de casi veinte años, aunque abunden los giros que intentan hacer el tiempo relativo y evocar una memoria que remite hacia un pasado sin fecha, a tiempos antiguos.
Conocí a Xosé Artiaga en 1984, en un viaje que hizo a Madrid. Siguiendo una costumbre extendida entre los artistas de su generación y la siguiente, llamó a aquellos críticos de arte jóvenes que o éramos gallegos o nos habíamos interesado por algún artista gallego. Advierto al lector que era práctica habitual desde otras comunidades: en España había muy pocas galerías y la mayoría se agrupaban en Madrid y Barcelona, por lo que cada artista que exponía creaba una posible vía de acceso para paisanos y compañeros. Esa era la entrada individual, aunque también quedaba optar por las propuestas autonomistas (Galicia estuvo activa en esos años). Tampoco hay que olvidar que no existía la actual red de centros, instituciones y museos, de la misma manera que el panorama era bastante reducido en cuanto a artistas y personas interesadas en el arte contemporáneo. A riesgo de parecer un poco simplista, podemos recordar que la generación anterior a la de Artiaga vivía la práctica artística como una entrega cuyo reconocimiento se producía con los años, como si los lenguajes –y con ello los artistas– tuviesen siempre su momento de gloria en el inicio de su edad madura. A la generación de Artiaga le tocó, sin embargo, la quiebra que supuso la irrupción de otra más joven que, no sólo por cuestiones artísticas, contó con un respaldo nuevo e inimaginable. Algunos compañeros se vincularon con los más jóvenes y disfrutaron de unos años de bonanza exterior, del interés de un medio artístico todavía débil, mientras otros –Artiaga entre ellos– se quedaron al margen, unas veces por desconfianza propia y otras por no suscitar interés.
La primera imagen que tengo de su pintura (en aquellos años hubiéramos escrito, con talante más poético la imagen primera de Artiaga) es la de un dossier de fotografías con actitudes de taller bien resuelto y claves contemporáneas. Recuerdo algunos cuadros de formato pequeño en los que el pintor aparece trabajando en una tela cuyas líneas de fuga dan dinamismo a la pintura. Las que, por las fichas técnicas, debían tener mayor dimensión, se definían por un certero cuidado compositivo. Me gustaba –por inusual– que la pasión de la actitud se concentrase en un formato pequeño y que el rigor de la composición no le permitiese desbordarse en el grande. Nos volvimos a encontrar en Pontevedra, en casa de Antón Castro, y proseguimos viaje a su taller, que entonces tenía en Chantada. En la empinada cuesta que terminaba en su casa, viví algún detalle que luego me ayudó a entender su postura vital. Con ojos cómplices entré a su estudio, y esa complicidad, lo admito, todavía perdura. Como él la conoce, me impone una relación bastante dura: no hay estudio al que pida tanto ir y tan difícil me resulte su acceso.
Tras aquella visita, expuso en la galería Sargadelos de Santiago de Compostela (que entonces, como ahora, servía de primer espacio importante para los artistas gallegos jóvenes). Me pidió unas palabras para el catálogo: supongo que los dos empezábamos…; las incluye ahora en este recorrido: es un racionalista emocional… Sinceramente, la obra estaba en ese lugar del que salen las elecciones; compartía inquietudes del momento y las soluciones eran meditadas y muy correctas. Podríamos decir que si se le presentaba bien, no le debía ser difícil integrarse en el circuito madrileño. Un punto, sin embargo, le distanciaba de los demás: su escasa producción. Confieso que entonces no reparé en ello, tal vez porque era raro conocer a un artista que desplegaba ante el curioso el trabajo secreto de tres o cuatro años.
He pensado muchas veces en lo extraño que resulta encontrarse, en una época de tanta actividad exterior para un artista joven español como los años ochenta, con alguien que transmite con absoluta nitidez que está inmerso, atrapado en ese mundo, y sin embargo establece una relación de distancia con sus fórmulas más comunes. Artiaga expone, se deja ver, pero a un ritmo ralentizado, extrañamente detenido. El creciente, incluso acelerado, pulso al que se programan las actividades mediados los años ochenta, deja poco espacio para pensar en frío quién falta en los repasos, en las muestras colectivas, y Artiaga –un pintor difícil de ver– entra en pocas ocasiones.
Han pasado quince años y resulta más sencillo jugar incluso a explicar lo ocurrido. Se me ocurre un intento válido: cuando expone en Sargadelos y, en 1987, en la Casa da Parra, Artiaga pasa revista a lo realizado. Hace autoanálisis. Doy fe que es tan duro en la crítica como férreo en sus conclusiones. No es arriesgado ver estas exposiciones como una prueba buscada (necesaria) de saberse y reconocerse pintor. El pequeño cuadro al que antes hice referencia, una tabla de 35 x 27 cm., se titula Soy lo que quise ser, y esa es la idea que recorre los cuadros de estos años. Repasar las imágenes y títulos de entonces es señalar algunas claves: se mencionan rasgos confesionales y una peculiar e intensa manera de vivir el tiempo como constante presente, como un espacio en el que conviven lo ocurrido años atrás, lo que ocurre, lo que vendrá, lo imaginado, las primeras interpretaciones (Cuando hoy es ayer, Donde los ideales se separan, Espacio). Las obras más recientes, como intenciones apuntadas sobre papel, se fijan en motivos cotidianos y suponen un primer proceso de desnudez, de limpieza frente a posibles excesos. Un rasgo muy de nuestro artista: plantear cada exposición como un conjunto compacto pero añadir, como elemento de fuga, un grupo mínimo de obras en el que se intuye una salida. Los títulos desaparecen, como si tras la zambullida oficial en el medio, el pintor necesitase estar a solas con la pintura. Sin confesiones. En 1987 realiza otra individual en la sala coruñesa Durán Loriga, en la que lleva a la tela los argumentos antes apuntados sobre papel.
El mismo esquema funciona en su primera individual madrileña, en la galería Columela, 1988. Artiaga vive en Madrid y prepara una muestra limpia, incisiva. No hay necesidad de recordarse pintor sino de pintar. Los cuadros aluden, en sus iconografías, a un Madrid reordenado, en el que se suceden los homenajes y las notas irónicas, ácidas. Artiaga ni lo evita ni lo provoca, pero algunos cuadros son su manera de responder ante cuestiones de actualidad política. En su favor hay que señalar que siempre los resuelve sabiendo que lo hace desde la pintura. En el catálogo, las imágenes reclaman su lugar, existe un dinamismo determinante y, en las últimas páginas, se apunta una próxima desnudez plástica. La época autoafirmativa llega a su final.
Adscrito al grupo de los que creen que no existe un gesto arbitrario, inicia un proceso extremo, que le lleva a coquetear con el supuesto grado cero de la pintura. Los apuntes geométricos introducidos en las últimas exposiciones dejan paso a un conjunto de pinturas tan desnudas en su lenguaje como intensas en su sentido, la serie Presencias. Eje de sus individuales en Madrid o Valladolid, de su participación en el XI Salón de los 16 o en las ferias de Madrid y Basilea, mantienen un extremo grado de tensión, de ejercicio límite, de redefinición de los problemas plásticos. Resulta difícil entrar en un mundo férreo, que reclama la compañía de imágenes afines. La quietud aparente, la inquietud anímica acompañan a unos cuadros en los que se siguen manteniendo –como referencias externas– el orden compositivo y la importancia del lugar, la posición del ojo y la mano. La cuestión es mirar, mirar de cerca hasta habitar la superficie y no ver la apariencia primera sino lo que hay detrás. De ese ejercicio surgen cuadros en los que predomina la factura casi plana del fondo, junto al aire leve de un motivo que aparece sin lugar ni plano de referencia. Lo dice el pintor: “Observas junto al espectador, sin ser visto, sin estar”. La idea es salirse, alejarse del cuadro, renunciar a su contacto, establecer nuevas reglas del juego: distanciándose, el pintor fuerza que la pintura sea la única presencia.
El momento más álgido y personal de la obra de Artiaga coincide con años de escepticismo y revisión general en el medio artístico español, que se ha ampliado de forma un tanto anárquica. La actividad general decrece y al ánimo que caracterizó la década anterior suceden posturas de estrategias frías. La actitud siempre autocrítica de Artiaga le lleva a revisar de nuevo su propuesta, a analizar su vida desde la pintura. El resultado son series como Rencontres, una recuperación de ritmo plástico con reafirmación pictórica, junto a Utopías, la prolongación de la pintura a través de la fotografía. Un intento de obligar al ojo a ir más allá, a entrar físicamente en la pintura.
La visión siempre fragmentada de estos trabajos nos enfrenta a un Artiaga oculto. La colectiva Mondoñedo: máis preto tiene algo de recuerdo necesario, puente entre Presencias y Rencontres. El espacio limpio del cuadro es atravesado por un gesto prolongado que lo recorre en una línea serpenteante, de arriba abajo. Vuelven las tramas, las brumas, las tintas delgadas cuya intensidad decrece, los colores que se acercan y mantienen en una mínima distancia, las últimas gradaciones… Imposible no recordar el acceso a Chantada, el encuentro con Mondoñedo tras la niebla de la última curva. Vida y pintura vuelven a encontrarse, sin excesos, tamizados.
Solitario como pocos en el taller, Artiaga observa cómo aparecen los colores pero también cómo desaparecen unos tonos, perdida su definición, invadidos por otros. Busca rescatarlos, idea mecanismos para fijar la vista en un fragmento mínimo, pero en la delgadez a la que lleva a la pintura se encuentra con una dificultad que se le antoja nueva: no puede ampliar la escala de sus trabajos sin que algunas gradaciones se transformen. Recurre entonces a la fotografía, empeñado en detener el momento de cambio. En la galería Bacelos muestra sus primeros resultados y el efecto es deslumbrante. Quieto, intenso, pero deslumbrante, como una imagen detenida de la pintura girando sobre sí, recorriendo el soporte con un giro imposible. Manteniendo una extraña pureza en el gesto, en la línea, en la idea. Artiaga busca siempre detrás de o sobre la imagen, en su estructura, en lo no visible, con cierta desconfianza ante los resultados. El paso posterior es Utopías. Si la fotografía le sirve para prolongar la pintura entrando en su superficie, habitando su primera y más fina capa, observándola desde dentro, la imagen digital da renovada personalidad al resultado. Aparecen las tramas previas, las estructuras interiores, y el registro se multiplica. Artiaga descubre nuevas superficies; la posibilidad de hacer real esas imágenes que, recurrentes, siente muy próximas, como si fuesen físicas aunque sabe que se confunden con los recuerdos. En lo próximo, en lo cotidiano, en las superficies, en la epidermis busca la explicación al paso del tiempo, a los cambios, a la actividad, al sentido de su relación con la pintura, a la vida. Las series de las nubes son un ejemplo claro, mientras las Porterías tienen algo extraño y mágico, como si el azar hubiese dado entrada a un punto anímico que Artiaga trataba de relegar. Como si la imagen, finalmente, se apoderase de obra, gesto e intención.